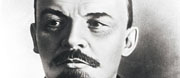Posts Tagged ‘productividad’
Tipo de cambio y teoría del valor trabajo (3)
 Última parte de la nota iniciada aquí.
Última parte de la nota iniciada aquí.
Tipo de cambio, productividad y salario
Lo desarrollado en los apartados anteriores nos permite abordar, desde una perspectiva basada en la teoría del valor trabajo, la asociación entre subvaluación de la moneda y crecimiento de los países atrasados que establece Rodrik (2008). Recordemos que a partir de un estudio empírico, Rodrik encuentra correspondencia entre subvaluación de la moneda y crecimiento en los países en desarrollo, debido a la relación entre los precios de los bienes transables y no transables, y el tipo de cambio. Según Rodrik, la devaluación tiene un efecto positivo sobre los transables, especialmente en la industria; los países con moneda devaluada -en su estudio son China, India, Corea del Sur, Taiwán, Uganda y Tanzania- tuvieron moneda depreciada entre los 1960 y 2000, y experimentaron un crecimiento relativamente alto (aunque no México). Sostiene entonces que la relación va de la subvaluación de la moneda al crecimiento, y no en el otro sentido. Esto se debería a que la devaluación de la moneda compensaría los mayores costos que padecen las mercancías transables; mayores costos debidos a deficiencias institucionales, incapacidad de especificar los contratos, o a fallas de mercado (deficiencias de información y coordinación). Por eso, el aumento relativo del precio de los transables actúa como un mecanismo para aliviar parcialmente estas distorsiones y empujar el crecimiento.
Mandel sobre la plusvalía extraordinaria

En esta nota discuto la tesis que dice que las plusvalías extraordinarias que obtienen las empresas de mayor productividad relativa se origina en el trabajo realizado en las empresas de menor productividad relativa. Recordemos que la plusvalía extraordinaria se refiere a la plusvalía que obtienen las empresas que tienen una ventaja tecnológica, y disminuyen el tiempo de trabajo invertido en la producción, con respecto al tiempo de trabajo social promedio imperante en la rama. En esas circunstancias, las empresas avanzadas podrán vender sus mercancías al precio promedio (establecido por el tiempo de trabajo promedio en la rama), de manera de embolsar una plusvalía extra. Dado que esas empresas estarían empleando menos trabajo por unidad de producto, se plantea la cuestión de cuál es el origen de la plusvalía extraordinaria que obtienen. La tesis que discuto en esta nota afirma que proviene de las empresas que, debido a su atraso tecnológico, utilizan más mano de obra que el promedio de la industria. Esta explicación fue presentada por Ernest Mandel en El Capitalismo tardío (en francés se ha publicado con el título de Le Troisième Âge du Capitalisme), y ha sido aceptada por muchos marxistas destacados. La tesis tiene consecuencias importantes, ya que la plusvalía extraordinaria sustenta la explicación de Marx de la renta diferencial de la tierra, y también es la base de la explicación de Mandel (asimismo de Shaikh, Carchedi y otros) de las transferencias de plusvalía desde los países atrasados hacia los adelantados.
Naturalmente, la crítica que formulo en esta nota no afecta mi valoración global acerca de la contribución de Mandel en El capitalismo tardío. Entre otras cuestiones, con este libro Mandel lideró el movimiento de los marxistas que volvieron a poner la atención en la ley de la tasa de decreciente de la ganancia y su relación con las grandes crisis del capitalismo. Sin embargo, esto no debería disimular la necesidad de revisar algunas de las formulaciones de Mandel. Su interpretación sobre el origen y naturaleza de la plusvalía extraordinaria es una de ellas. Empiezo presentando el planteo de Mandel.
La tesis de Mandel
Mandel sostiene que la plusvalía extraordinaria proviene de valor generado por las empresas de baja tecnología; esto es, empresas que emplean más trabajo vivo, por unidad de producto, que el promedio de la rama. Escribe:
Debate sobre la inflación en Argentina (3)
![Rolando Astarita [Blog] Marxismo & Economía El paro general del jueves](https://rolandoastarita.blog/wp-content/uploads/2014/04/marxista_economista.jpg?w=700) Continúa la segunda parte
Continúa la segunda parte
La tesis de la puja distributiva
Al terminar la segunda parte de esta nota, señalé que la explicación de Kalecki sobre la inflación conecta con la sostenida por Crespo y Fiorito. Aunque Kalecki no dejó un estudio sistemático, trató, en diversos escritos tres casos típicos (sigo a Sawyer, 1985). El primero, la inflación por demanda, que ocurre cuando existen límites a la capacidad de aumentar el output. No es la inflación por demanda de los neoclásicos (caso, los monetaristas), ya que Kalecki supone condiciones excepcionales, como ocurren en una economía de guerra, cuando hay restricciones en la oferta y suben el empleo y los salarios. En condiciones normales de reproducción del capital, según Kalecki, el aumento de la demanda debe inducir al aumento del output, que puede expandirse a costos relativamente constantes (es la situación habitual en el capitalismo contemporáneo). Un segundo caso analizado por el economista polaco es la hiperinflación, que no vamos a tratar. El tercero, y el más general, es la inflación que puede generarse en las economías que están operando en niveles cercanos al pleno empleo, a partir de una tendencia espontánea al aumento de los salarios nominales. Dada la constancia del mark up, los aumentos de salarios entonces se trasladan a precios. Aunque es importante recordar que Kalecki pensaba que para que ocurriera este tipo de inflación debía existir una oferta monetaria acomodaticia. Puede decirse entonces que Kalecki es uno de los pioneros de la amplia variedad de economistas que atribuyen la inflación al conflicto distributivo.
El núcleo de esta idea es explicado por CyF: un aumento inicial de precios (o salarios) es sucedido por aumentos compensatorios de salarios (o precios), que a su vez son seguidos de nuevos aumentos de precios (o salarios), y así continuamente. Según estos autores, ésta sería la razón fundamental de la inflación argentina en los 2000. En términos más generales, es la tesis que encontramos en los poskeynesianos, estructuralistas y otros “heterodoxos”. Paul Davidson, por ejemplo, sostiene que la inflación “es un síntoma de la lucha en torno a la distribución del ingreso”, cuando las corporaciones y las multinacionales, los sindicatos y otros grupos organizados, tratan de “obtener una mayor porción del ingreso nacional o mundial disponible para ellos” (1991, pp. 89 y 91). En la misma dirección, Lance Taylor afirma que “si la participación de los salarios es baja, los trabajadores responderán presionando por aumentos más rápidos… de sus salarios”, lo que desata una “core” inflación (1985, p. 389). Precisemos que la tesis de la inflación por conflicto distributivo también ha sido, y es, defendida por buena parte de la ortodoxia mainstream. Por ejemplo, en los años 1960 y 1970 el keynesianismo “oficial” establecía una relación inversa entre la desocupación y los salarios (curva Phillips); y una relación directa entre los salarios y el nivel de precios, a través del mark up (descontando productividad). Actualmente, la curva Phillips de los nuevos keynesianos también vincula el nivel de precios con los salarios, a través de la tasa de desempleo (aunque a diferencia de la curva tradicional, incluye la “tasa natural de desempleo” y la inflación esperada). Por eso, explicaciones del tipo “inflación por demanda” son, en esencia, explicaciones por “costo salarial”. Por ejemplo, una secuencia es: aumenta la demanda (provocada por el gobierno, o un shock inexplicado); en consecuencia aumenta la producción; lo que lleva a la disminución del desempleo por debajo de la tasa “natural”; lo que provoca aumento de salarios; que genera el aumento del nivel de precios. En definitiva, no se puede decir que la tesis de la inflación por puja distributiva sea específica de la “heterodoxia”.