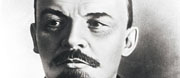Archive for the ‘General’ Category
Riqueza, valor, trabajo y la crítica marxista

En Prensa Obrera del 10/05/2024 se publica la nota de Juan García “El paro fuerza a los mileístas a reconocer la plusvalía y la explotación”. Allí JG sostiene que “la riqueza tiene un único origen, el trabajo humano”. Piensa que esta es una realidad “simple e ineludible”. Agrega que incluso los voceros del capitalismo la reconocen “cuando valoran los costos del paro”. Recordemos que, según el Gobierno y el Instituto de Economía de la UADE, la pérdida por no trabajar el 9 de mayo habría oscilado entre los 520 y 544 millones de dólares. JB cita el cálculo de Nicolás Dvoskin, según el cual la parte de los salarios en las cuentas nacionales representa mensualmente unos 333 millones de dólares, contra 2380 millones del PBI. Sin embargo, lo más importante, desde nuestro punto de vista, es la afirmación de JG sobre que la única fuente de la riqueza es el trabajo humano. Lo dice y subraya en varios pasajes de su nota.
Un error elemental, y grave
Lo de JG es un error grave, que ya en otras oportunidades he criticado. Es que la riqueza, en la teoría de Marx, se identifica con los valores de uso, y con el trabajo en su aspecto de trabajo concreto. Como tal, es imposible de generar sin el concurso de los medios de producción. En El capital Marx es muy claro al respecto. Luego de definir que el valor de uso es el contenido material de la riqueza, señala que el trabajo “no es la fuente única de los valores de uso que produce, de la riqueza material” (p. 53, t. 1 edición Siglo XXI). También en Contribución…: “Es un error decir que el trabajo, en cuanto produce valores de uso, es la única fuente de la riqueza que ha producido, es decir, de la riqueza material” (Contribución a la crítica de la Economía Política, Siglo XXI, p. 19). Lo que sí sostiene Marx es que el trabajo, en su carácter de trabajo abstracto (gasto humano de energía) es la única fuente del valor, no de la riqueza (o del valor de uso).
En el mismo sentido, en la Crítica del Programa de Gotha, plantea: “El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso (¡que son los que verdaderamente integran la riqueza material!), ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la fuerza de trabajo del hombre. Esa frase se encuentra en todos los silabarios y sólo es cierta si se sobreentiende que el trabajo se efectúa con los correspondientes objetos y medios”.
Una concepción burguesa
La idea de que el trabajo es la única fuente de la riqueza está muy extendida entre los defensores de la ideología burguesa, pequeñoburguesa y sindicalistas reformistas. Por ejemplo, y en consonancia con el articulista de Prensa Obrera, Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE, dijo que los 520 millones de dólares “perdidos” durante el paro mostraban que “quienes crean la riqueza son los trabajadores”.
Sin embargo… ¿no es progresivo decir que el trabajo es la única fuente de riqueza? ¿No se pone con ello el acento en la centralidad del trabajo? Respuesta: no, no es progresivo. Es que decir que el trabajo es la única fuente de riqueza es atribuirle propiedades que no tiene. En especial porque el trabajo, por sí solo, no puede sustituir a la naturaleza, la fuente última de los objetos y medios con que se produce. Pensar que el trabajo sin medios y objetos de producción puede generar riqueza es deslizarse hacia la ideología burguesa, mistificadora de la explotación capitalista. En palabras de Marx: “Los burgueses tienen razones muy fundadas para atribuir al trabajo una fuerza creadora sobrenatural; pues precisamente del hecho de que el trabajo está condicionado por la naturaleza se deduce que el hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo, tiene que ser, necesariamente, en todo estado social y de civilización, esclavo de otros hombres, quienes se han adueñado de las condiciones materiales de trabajo. Y no podrá trabajar, ni, por consiguiente, vivir, más que con su permiso” (Crítica del Programa…).
Esto es, al sostener que el trabajo es la única fuente de riqueza pasa a un segundo plano el hecho de que sin la unión del trabajo y los medios de producción (que son propiedad privada del capitalista) es imposible generar riqueza. Al hacer omisión de esta circunstancia, se sugiere que quien no tiene riqueza es porque no quiere trabajar y esforzarse. Una idea muy propia de la barbarie de los Milei y compañía.
Algunas precisiones sobre la contabilidad nacional
En su nota JG da a entender que a partir de la contabilidad nacional se puede llegar a una aproximación de la tasa de plusvalía. Coincidimos, pero es necesario tener en cuenta: a) la suma de salarios incluye ganancias que se pagan bajo la forma de salario (por ejemplo, a los directivos de empresas), b) están los salarios de trabajadores improductivos, o sea, que no solo no generan plusvalía, sino son pagados con plusvalía (aunque sean necesarios para el funcionamiento del capitalismo); c) no hay que tener en cuenta las materias primas (contra lo que parece sugerir JG); d) habría que basare en el producto neto, no en el producto bruto (los cargos por depreciación de capital fijo deben ser excluidos del cálculo); e) habría que precisar cómo se contabilizan los impuestos. En principio, deberían contar como plusvalía. Con estos elementos, en principio, se podría llegar a un proxi de la tasa de explotación. Pero no es un cálculo sencillo y, más importante, presupone claridad en las categorías teóricas; son estas las que determinan los datos a tener en cuenta.
La crítica a la Economía Política burguesa
Por lo discutido en los apartados anteriores, es claro que, contra lo que afirma JG, las cuentas sobre el paro en absoluto fuerzan a mileístas, austriacos, neoclásicos o keynesianos a reconocimiento alguno de la plusvalía. Menos todavía si ese “forzamiento” se piensa desde una perspectiva teórica burguesa, como es la tesis de que solo el trabajo genera riqueza. Un neoclásico, por ejemplo, dirá tranquilamente que en la producción anual de las mercancías intervino el capital (= maquinaria) al que le corresponde la ganancia (o el interés); y el trabajo (= “servicio”) al que le corresponde el salario. Si en el paro se resignó la creación de x millones de dólares, una parte corresponde a lo que se perdió por falta de trabajo, otra parte por el no funcionamiento de las máquinas. Así como las máquinas no funcionan sin trabajo, el trabajador no trabaja sin las máquinas o la materia prima, etcétera. Y un austriaco dirá más o menos lo mismo, pero partiendo del valor atribuido por el consumidor al producto final e “imputando hacia arriba” el valor de los “servicios”. Lo importante es que con cualquiera de estas respuestas estaremos obligados a ir a los fundamentos teóricos del valor, su generación y distribución entre las clases sociales. Una polémica no se gana con golpes de efecto, y menos todavía si los mismos se basan en ideología burguesa (como vimos en el sindicalista de ATE).
Lo que queremos decir con esto: la “batalla cultural” (la lucha de los socialistas en el plano de las teorías y las ideologías) no se puede llevar a cabo con éxito si no se comprenden las categorías científicas más elementales. Por eso es inentendible que se publiquen textos como este que comentamos sin que nadie ponga un freno, llame a un momento de reflexión; o pida arreglar cuentas con las tradiciones teóricas, si es que se discrepa con la teoría de Marx. Pero, por favor, no sigan pasando gato por liebre, teoría burguesa por crítica revolucionaria.
Para bajar el documento: https://docs.google.com/document/d/1xhY0wmx5yuJLXam20-yjzI7qaUn888fCjqp1I6h5ctQ/edit?usp=sharing
Liberales, propiedad de la tierra y acumulación primitiva en Argentina

En una nota anterior (aquí) dijimos que los ideólogos burgueses –y los liberales en particular- no tienen manera de justificar la propiedad privada del suelo. Allí recordamos que, según Marx, “la propiedad de la tierra presupone el monopolio de ciertas personas sobre determinadas porciones del planeta, sobre las cuales pueden disponer como esferas exclusivas de su arbitrio privado, con exclusión de los demás” (El capital, t. 3, p. 793). Por lo cual, en algún momento de la historia humana, hubo personas que se apropiaron de porciones del suelo, dejando a otros con poco o nada.
En esa entrada pusimos el foco en la crítica al planteo “filosófico” de Hegel sobre la propiedad de la tierra. Ahora volvemos sobre el tema, pero con el acento puesto en la historia argentina de fines de siglo XIX. El motivo disparador es la reivindicación por parte de Milei del general Julio A. Roca, y del régimen que se consolida con su llegada a la presidencia, en 1880. También nos motiva, aunque sea más circunstancial, una nota de Ignacio Iriarte, publicada en La Nación (27/04/2024), en la que se informa que en 1881 el general-presidente recibió, por donación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un campo de 46.000 hectáreas, ubicado en el actual partido de Daireaux. Enfatizamos: 46.000 hectáreas, donadas por el Estado a Roca, por entonces presidente de la República.
Lee el resto de esta entrada »Entrevista sobre la coyuntura política argentina
Ayer, jueves 25, tuve una entrevista con «El Fundido» sobre la situación en Argentina. Aquí va el enlace.
Milei, teoría austriaca y precios de la medicina prepaga

A raíz de la suba de las cuotas de la medicina prepaga, y la intervención del Gobierno para volverlas a diciembre de 2023, varios señalaron la incoherencia entre lo que proclamaba Milei en las elecciones, y lo que hace en la práctica. Como escribe Ernesto Tenembaum, estamos ante una muestra de la tensión entre lo que un político dice cuando es candidato y lo que hace cuando es presidente (en Infobae, 21/04/2024).
Es verdad, en las campañas los políticos del sistema inventan, disimulan y mienten a más no poder. Milei no ha sido una excepción. Durante la campaña jamás dijo que bajaría jubilaciones y salarios; que desfinanciaría a las universidades; o que propondría volver a instalar el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría.
Lee el resto de esta entrada »23 de abril, Marcha de las universidades

El gobierno de Milei está desplegando un ataque en toda regla contra la universidad pública. La decisión de que el presupuesto de 2024 sea el mismo que el de 2023, sin actualización por inflación, es un golpe brutal a las universidades públicas. De acuerdo a «Chequeado», si en 2024 se ejecutaran los fondos presupuestados actualmente, la caída del presupuesto en relación a 2023 sería del 76% (aquí). Solo los gastos ejecutados en enero y febrero de 2024 configuran una caída real del 27,6% con respecto a igual período de 2023.
Recientemente el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento del 70% solo para gastos de funcionamiento. Representa apenas el 5% del presupuesto prorrogado. Casi el 85% del presupuesto va al pago de salarios. De acuerdo a la Conadu, un docente de universidad con dedicación simple, sin antigüedad, cobró en febrero un sueldo neto de $ 177.325,74. Con 10 años de antigüedad, el valor fue de $ 221.657. La inflación acumulada del último trimestre de 2023 y el primero de 2024 en absoluto fue considerada para actualizar salarios (datos Chequeado).
Lee el resto de esta entrada »Charla sobre la teoría de Marx de la renta de la tierra
El 18 de febrero pasado di una charla sobre la teoría de la renta de la tierra en Marx, para el ciclo organizado por el Centro de Estudios Guardia Mayorga, de Perú. Comparto con los lectores la charla.
Conferencia «La teoría marxista de las crisis»
El pasado 20 de marzo dí una charla sobre: la teoría marxista de las crisis capitalistas de Marx para el «Seminario Permanente de Economía Marxista» de la Universidad Nacional Autónoma Mexico (UNAM). Comparto con los lectores los enlaces a esta charla.
Argentina, salarios en picada

En entradas anteriores, y en referencia al gobierno de Milei, dijimos que la contradicción central está planteada en términos de clase, entre el capital y el trabajo. En esta nota ampliamos la cuestión salarial.
Salarios a diciembre de 2023
Los salarios nominales en 2023 subieron un 152,7%. Los del sector privado registrado aumentaron 165,8%; los del sector público, 148,6%; y los del sector privado no registrado 115,3%. Inflación 2023: 211,4%. De manera que los ingresos de los trabajadores privados informales tuvieron, en 2023, una caída del 31%. Los salarios de los estatales cayeron 20,2% en promedio; y los salarios de los trabajadores registrados del sector privado 14,7%. Los salarios ya venían bajando desde 2017. Los más afectados fueron los informales: en 2022 sus ingresos ya estaban 15% por debajo de 2017 (no por nada Milei y los suyos odian a las organizaciones gremiales y las legislaciones laborales).
Lee el resto de esta entrada »Tres reflexiones sobre la crisis
La primera se refiere a lo prolongado y profundo de la crisis argentina. En una entrada anterior decíamos que el FMI prevé que en 2024 el PBI caerá 2,8%. Y si no se considera al agro, la previsión es que la caída llegue al 5,2%; una cifra que linda con una depresión económica. Por otra parte, el INDEC acaba de informar que en 2023 el PBI cayó un 4,5%. El dato entonces es que la actual recesión tiene como precedente una economía estancada desde 2012: desde entonces, a un año de crecimiento le siguió otro de retroceso de prácticamente la misma magnitud. De ahí la forma de serrucho del gráfico de variación anual del PBI:

(2024 proyectado por el FMI).
Dado el crecimiento demográfico (10,9% entre 2012 y 2022), el producto por habitante disminuyó en aproximadamente 9%. La profundización de la caída del salario y de las jubilaciones desde la asunción del gobierno de Milei debe ponerse en este contexto.
Lee el resto de esta entrada »