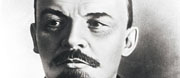Posts Tagged ‘capitalismo’
Caso Nisman y demandas de la izquierda
 A raíz de la muerte de Alberto Nisman –el fiscal que denunció a Cristina Kirchner por encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA- se vuelve a poner en primer plano el rol de los aparatos represivos del Estado, y más en particular, los de inteligencia. En esta breve nota quiero referirme a las demandas que ha levantado una parte importante de la izquierda marxista ante esta coyuntura. Centralmente, exige la apertura de los archivos secretos de la SIDE, la disolución de los organismos de inteligencia y la formación de una Comisión Investigadora independiente, tanto del atentado de la AMIA, como de la muerte (¿o hay que decir asesinato?) de Nisman. Puede haber algún matiz, pero esto es lo básico. Como he explicado en otras ocasiones, el problema con estas demandas es quién las va a instrumentar, y de qué manera se van a garantizar, en tanto el Estado capitalista continúe siendo un cuerpo institucional ajeno al control efectivo de la sociedad.
A raíz de la muerte de Alberto Nisman –el fiscal que denunció a Cristina Kirchner por encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA- se vuelve a poner en primer plano el rol de los aparatos represivos del Estado, y más en particular, los de inteligencia. En esta breve nota quiero referirme a las demandas que ha levantado una parte importante de la izquierda marxista ante esta coyuntura. Centralmente, exige la apertura de los archivos secretos de la SIDE, la disolución de los organismos de inteligencia y la formación de una Comisión Investigadora independiente, tanto del atentado de la AMIA, como de la muerte (¿o hay que decir asesinato?) de Nisman. Puede haber algún matiz, pero esto es lo básico. Como he explicado en otras ocasiones, el problema con estas demandas es quién las va a instrumentar, y de qué manera se van a garantizar, en tanto el Estado capitalista continúe siendo un cuerpo institucional ajeno al control efectivo de la sociedad.
Antes de entrar de lleno en el fondo de la cuestión, subrayemos que la presión y la movilización popular pueden abrir espacios democráticos. Además, cuando los organismos de seguridad del Estado son utilizados por la fracción de la clase dominante al frente del Gobierno para debilitar, chantajear o eliminar a otras fracciones, se abren importantes fisuras “en las alturas”. Esas tensiones y peleas pueden ser muy intensas (asesinatos y cualquier tipo de operaciones incluidas) cuando el dominio del Estado se convierte en palanca de acumulación –mediante negociados, coimas, lavado de dinero, etcétera-, en perjuicio de fracciones del capital que están desplazadas del control político. De manera que estas fisuras y fracturas pueden ser aprovechadas para arrancar conquistas democráticas. Por ejemplo, sectores de la oposición burguesa ayudaron a denunciar el espionaje K sobre activistas y dirigentes sociales. Pero de aquí hay un abismo a la concreción de una demanda del tipo de “disolución de los organismos de inteligencia”.
Acerca del «marxismo nacional» de Ramos
 En la entrada anterior planteé que, según Abelardo Ramos, la contradicción entre el capital y el trabajo, que Marx había considerado fundamental en los países adelantados, no tenía casi vigencia en América Latina, ya que la contradicción fundamental estaba establecida entre los países imperialistas, por un lado, y los coloniales y semicoloniales, por el otro. Luego de publicada la nota, un lector objetó, en la sección “Comentarios”, que ésa no era la posición de Ramos. En lo que sigue presento de manera más extensa la posición de Ramos, y explico por qué este “marxismo nacional” es funcional al discurso K-izquierdista (aunque, por supuesto, el tema atañe al argumento nacional de izquierda en general) .
En la entrada anterior planteé que, según Abelardo Ramos, la contradicción entre el capital y el trabajo, que Marx había considerado fundamental en los países adelantados, no tenía casi vigencia en América Latina, ya que la contradicción fundamental estaba establecida entre los países imperialistas, por un lado, y los coloniales y semicoloniales, por el otro. Luego de publicada la nota, un lector objetó, en la sección “Comentarios”, que ésa no era la posición de Ramos. En lo que sigue presento de manera más extensa la posición de Ramos, y explico por qué este “marxismo nacional” es funcional al discurso K-izquierdista (aunque, por supuesto, el tema atañe al argumento nacional de izquierda en general) .
El planteo
Básicamente, Ramos pensaba que la cuestión nacional no había sido resuelta en América Latina, y que esto se debía, en lo fundamental, al proceso de balcanización que había sufrido el subcontinente. Según Ramos, las raíces históricas de esa balcanización había que buscarlas, primero en el legado colonial español; y luego, en la acción del Imperio Británico, que sostuvo a las oligarquías agrarias, financieras y comerciales, que actuaban como disociadoras. La penetración imperialista se había alcanzado entonces con la perpetuación del atraso agrario; y la unilateralidad de las economías exportadoras se había expresado política y jurídicamente en la formación de más de veinte Estados inviables y hasta “ridículos”. Éstos mantenían relaciones económicas más estrechas con Europa y EEUU que entre sí; sus economías giraban en torno a uno o dos productos exportables; y las oligarquías comerciales, agrarias o mineras, asociadas al capital extranjero, se oponían a la industrialización. Lo cual determinaba una debilidad “estructural” de la clase obrera.
En Historia de la Nación Latinoamericana Ramos escribía: “Precisamente a causa del atraso de nuestros Estados, del estrangulamiento de su desarrollo industrial por obra de la oligarquía agraria y del imperialismo extranjero, el peso específico de la clase obrera latinoamericana es mucho menor que el de las clases no proletarias en el interior de cada Estado. … En este cuadro la clase obrera no puede resolver por sí misma el triunfo de la revolución, a menos que establezca una alianza con las restantes clases oprimidas. Sólo en esta perspectiva la clase obrera puede encabezar a las grandes mayorías nacionales en la lucha contra el imperialismo” (p. 341). En el mismo sentido, en “Marxismo para Latinoamericanos”, (Izquierda Nacional, enero de 1971), sostenía que los marxistas “debían comprender que el antagonismo de clase puro, típico en los países avanzados, tendía a disminuir en los países atrasados, precisamente porque el imperialismo había impedido su pleno desenvolvimiento y la aparición de clases perfectamente diferenciadas y opuestas, según el modelo ofrecido por Marx en El Capital”. También en “De Mariátegui a Haya de la Torre” (septiembre de 1973) y luego de destacar que Perú y América Latina habían sufrido por escasez de desarrollo capitalista, afirmaba que, “puesto que las masas no proletarias de un país pobre y atrasado no pueden percibir el significado del socialismo, que es la doctrina de la clase obrera industrial”, el reducido proletariado industrial debía tomar en sus manos las reivindicaciones democráticas y nacionales (nacionalización de las grandes propiedades imperialistas, democracia política, liquidación del gamonal, incorporación del indio a la civilización, alfabetización, apoyo a los pequeños comerciantes e industriales).
Corrupción y capitalismo (2)
![Rolando Astarita [Blog] Marxismo & Economía El paro general del jueves](https://rolandoastarita.blog/wp-content/uploads/2014/04/marxista_economista.jpg?w=700) Continuación de la parte (1)
Continuación de la parte (1)
Estado, capital en general y capitalistas
La posibilidad de que la corrupción se transforme en una palanca de acumulación reconoce un anclaje, en última instancia, en la contradicción que existe entre las funciones del Estado, en tanto representante de los intereses del capital “en general”, por un lado, y los intereses de los capitales particulares, por el otro. Es a través de esta articulación específica que se despliegan las tensiones y conflictos en torno a la problemática de la corrupción.
El enfoque teórico más general de lo que sigue es tributario de la “escuela de la derivación”. La idea es que las leyes del movimiento del modo de producción capitalista, que actúan como tendencias, se relacionan siempre con el capital social total; pero éste sólo existe bajo la forma de capitales particulares, los cuales necesitan las condiciones materiales adecuadas para desplegar el proceso de valorización. El problema es que muchas de esas condiciones no pueden ser creadas por los capitales en particular; a veces, porque se trata de actividades que no rinden beneficios, otras veces porque no tienen la envergadura necesaria para encararlas, o por otras razones. “Se requiere entonces una institución especial que no esté sujeta a las limitaciones del propio capital, una institución cuyos actos no estén determinados así por la necesidad de producir plusvalor, una institución que es especial en el sentido de estar ‘junto a la sociedad burguesa y el margen de ella’ (Marx y Engels)” (Altvater, p. 91).
Esta institución es, por supuesto, el Estado; “una forma específica que expresa los intereses generales del capital” (idem, p. 92). Por eso, el Estado, junto a la competencia, “es un momento esencial en el proceso de reproducción social del capital” (idem), que por su naturaleza tenderá a expresar los intereses del capital en general. Pero esto no ocurre libre de contradicciones, ya que “el capital en general” solo existe a través de la guerra competitiva de los capitales singulares. De aquí que haya múltiples fuentes de tensiones. Por caso, el Estado requiere trabajo burocrático (además del ideológico y represivo) que implica gasto improductivo. Ello implica un drenaje de plusvalía (a través de los impuestos), que cada capital en particular intentará reducir al máximo, pero que en interés del capital en general, no pueden bajar de ciertos mínimos. Asimismo, en muchas ocasiones el Estado debe garantizar los intereses generales, por sobre intereses particulares. Por ejemplo, cuando impone reglamentaciones por las “deseconomías externas” que generan determinadas actividades (por caso, contaminación ambiental). Y a veces, debe imponerse sobre el conjunto del capital, para defender el interés de este mismo capital en general. Para dar un ejemplo histórico, en los orígenes del capitalismo industrial el afán desmedido de ganancias y la explotación pusieron en peligro la existencia misma de la clase obrera, por lo cual el Estado británico impuso restricciones (a la jornada laboral, al trabajo infantil, etc.), a fin de preservar a “la gallina de los huevos de oro”.
Corrupción y capitalismo (1)
![Rolando Astarita [Blog] Marxismo & Economía El paro general del jueves](https://rolandoastarita.blog/wp-content/uploads/2014/04/marxista_economista.jpg?w=700) En las últimas semanas la corrupción ha vuelto al primer plano de la atención pública, a partir de las denuncias realizadas por Jorge Lanata y su equipo de “Periodismo para todos”. Como no podía ser de otra manera, las opiniones están muy polarizadas. La oposición burguesa y los críticos del gobierno sostienen que la corrupción existe y está muy extendida, y es la causa última de los altos niveles de pobreza, la falta de obras de infraestructura y otros problemas. Los K-defensores y el gobierno, por el otro lado, minimizan el problema, o desvían la discusión. Algunos afirman que la corrupción no existe, o es despreciable (“están buscando el pelo en el huevo”); otros recurren al cómodo argumento de “no hay que hacerle el juego a la derecha” o “los que denuncian son desestabilizadores golpistas”. Y están los que, más o menos en privado, justifican el robo diciendo que es necesario hacerse de fondos para “enfrentar a los grupos concentrados” (también a la oligarquía, a los golpistas, etc.); o para generar una burguesía “antiimperialista”. Así, la corrupción podría llegar a ser una palanca del desarrollo nacional. Es un abordaje opuesto al que dice que la corrupción es la principal traba al crecimiento económico. En esta nota presento algunos elementos para ayudar al análisis y la reflexión. La he dividido en dos partes.
En las últimas semanas la corrupción ha vuelto al primer plano de la atención pública, a partir de las denuncias realizadas por Jorge Lanata y su equipo de “Periodismo para todos”. Como no podía ser de otra manera, las opiniones están muy polarizadas. La oposición burguesa y los críticos del gobierno sostienen que la corrupción existe y está muy extendida, y es la causa última de los altos niveles de pobreza, la falta de obras de infraestructura y otros problemas. Los K-defensores y el gobierno, por el otro lado, minimizan el problema, o desvían la discusión. Algunos afirman que la corrupción no existe, o es despreciable (“están buscando el pelo en el huevo”); otros recurren al cómodo argumento de “no hay que hacerle el juego a la derecha” o “los que denuncian son desestabilizadores golpistas”. Y están los que, más o menos en privado, justifican el robo diciendo que es necesario hacerse de fondos para “enfrentar a los grupos concentrados” (también a la oligarquía, a los golpistas, etc.); o para generar una burguesía “antiimperialista”. Así, la corrupción podría llegar a ser una palanca del desarrollo nacional. Es un abordaje opuesto al que dice que la corrupción es la principal traba al crecimiento económico. En esta nota presento algunos elementos para ayudar al análisis y la reflexión. La he dividido en dos partes.
Relación histórica entre corrupción y desarrollo económico
La primera cuestión a señalar es que, contra lo que sostienen muchos, no existe una relación clara entre corrupción y desarrollo económico. Éste es un punto que establece con meridiana claridad Ha-Joon Chang (2009). Sostiene que países considerados muy corruptos, han tenido un desarrollo económico más elevado que otros con menos corrupción, y viceversa. También recuerda que hubo países que se industrializaron, a la par que “su vida pública fue espectacularmente corrupta”. Por ejemplo, en Gran Bretaña y Francia la venta de cargos públicos fue una práctica corriente hasta el siglo XVIII. En Gran Bretaña los ministros normalmente tomaban fondos públicos para su beneficio personal. En Estados Unidos el nepotismo dominaba la asignación de cargos públicos. También en Gran Bretaña y EEUU las elecciones eran claramente fraudulentas.
Desde el punto de vista teórico, el argumento central de Chang es que la corrupción genera transferencias de riqueza, pero esto no implica necesariamente estancamiento, ya que el desarrollo depende de si esas ganancias “sucias” se invierten, o no, en el país. Podemos decir que si bien el planteo debería matizarse -pueden existir efectos negativos que Chang no considera-, socava la idea simplista, de Lanata, Carrió y tantos otros, de que basta con eliminar la corrupción para que haya desarrollo. En Argentina, en la época del tan elogiado (por los neoliberales) “modelo agroexportador”, la corrupción y el fraude en las elecciones eran la norma. Los negociados que se hacían con la obra pública, o la apropiación de tierras por parte de la elite gobernante, no tienen nada que envidiarle a lo que hizo el menemismo, o a lo que hacen los funcionarios K. Sin embargo, Argentina creció a altas tasas, hasta 1929. Es cierto que la economía argentina estaba atrasada con respecto a los países industrializados, pero esto no se debió a la corrupción.
Gerald Cohen acerca de los trabajadores «libres»
![Rolando Astarita [Blog] Marxismo & Economía El paro general del jueves](https://rolandoastarita.blog/wp-content/uploads/2014/04/marxista_economista.jpg?w=700) En una nota anterior me referí a lo que Marx consideraba el supuesto histórico del modo de producción capitalista, la existencia de trabajadores “libres” en dos sentidos: en que hubieran sido “liberados” de los medios de producción (en particular, los campesinos de sus lotes de tierra e instrumentos de trabajo), y que fueran libres de concurrir al mercado a vender su fuerza de trabajo. Muchas veces se piensa que la utilización por Marx del término “libre” en el primer sentido tiene una carga irónica. Sin negar que pueda haber algo de esto, lo esencial sin embargo es que el término parece vincularse con la idea de que el modo de producción capitalista cumple un rol progresivo con respecto a las formas de producción anteriores. Hasta donde alcanza mi conocimiento, el autor que mejor ha explicado la cuestión es Gerald Cohen, en “Marx’s Dialectic of Labor, Philosphy and Public Affairs, 1974, vol. 3, pp. 235-261. Dado que este aspecto del pensamiento de Marx es poco conocido, en esta nota resumo las ideas centrales del trabajo de Cohen. En este respecto, lo que sigue se inscribe en el propósito de este blog de promover el conocimiento y el debate de las ideas socialistas. Al finalizar, presento algunas conclusiones acerca del carácter contradictorio del sistema capitalista, y su relación con la crítica marxiana.
En una nota anterior me referí a lo que Marx consideraba el supuesto histórico del modo de producción capitalista, la existencia de trabajadores “libres” en dos sentidos: en que hubieran sido “liberados” de los medios de producción (en particular, los campesinos de sus lotes de tierra e instrumentos de trabajo), y que fueran libres de concurrir al mercado a vender su fuerza de trabajo. Muchas veces se piensa que la utilización por Marx del término “libre” en el primer sentido tiene una carga irónica. Sin negar que pueda haber algo de esto, lo esencial sin embargo es que el término parece vincularse con la idea de que el modo de producción capitalista cumple un rol progresivo con respecto a las formas de producción anteriores. Hasta donde alcanza mi conocimiento, el autor que mejor ha explicado la cuestión es Gerald Cohen, en “Marx’s Dialectic of Labor, Philosphy and Public Affairs, 1974, vol. 3, pp. 235-261. Dado que este aspecto del pensamiento de Marx es poco conocido, en esta nota resumo las ideas centrales del trabajo de Cohen. En este respecto, lo que sigue se inscribe en el propósito de este blog de promover el conocimiento y el debate de las ideas socialistas. Al finalizar, presento algunas conclusiones acerca del carácter contradictorio del sistema capitalista, y su relación con la crítica marxiana.
Un proceso dialéctico
Cohen comienza su artículo diciendo que en el Manifiesto Comunista Marx satirizó a aquellos que combatían el capitalismo en nombre de los valores tradicionales que estaba erosionando el modo de producción capitalista. Sostuvo que la respuesta de esos críticos era ciega a las posibilidades que crea el capitalismo, y que realiza parcialmente. A diferencia de los críticos románticos del capitalismo, Marx consideraba que entre los males de la sociedad capitalista existían aspectos positivos que deberían ser preservados y desarrollados en un futuro socialista. Para comprender esta cuestión, Cohen introduce la noción de proceso dialéctico.
Partiendo de Hegel, plantea que en algunos desarrollos se da un progreso a través de tres estadios: la unidad sin distinción, la separación y la unidad en la separación; y que esta secuencia es aplicable a muchas relaciones. Así, una persona puede estar relacionada con su esposa, su familia, su país, su trabajo, su rol, su cuerpo, etcétera, atravesando las tres actitudes. Por ejemplo, en el primer estadio (unidad) puede no distinguirse a sí mismo y lo que es para el otro con quien está relacionado. Luego, puede poseer un fuerte sentido de su otredad, de manera que la cosa o persona con la que se sentía fundido, ahora le parezca ajena a él (estadio de opuestos separados). Por último, puede tener ese sentimiento, pero encontrarlo compatible con un estrecho compromiso (estadio de reunión). Lee el resto de esta entrada »
Tenencia accionaria y “capitalismo del pueblo”
![Rolando Astarita [Blog] Marxismo & Economía El paro general del jueves](https://rolandoastarita.blog/wp-content/uploads/2014/04/marxista_economista.jpg?w=700) En la nota anterior he explicado que, según la teoría de Marx, la propiedad privada del capital sobre los medios de producción da lugar a una relación de poder de la clase capitalista sobre la clase que solo dispone de su fuerza de trabajo para producir. A partir de aquí, se puede demostrar que existe un impulso o tendencia, inmanente a la acumulación del capital, a una creciente concentración de la riqueza, y de los ingresos, en manos de la clase capitalista. Esta idea ha sido criticada por los defensores del sistema capitalista, con argumentos teóricos y empíricos. Desde el punto de vista teórico, se ha sostenido que no hay razón para que exista una tendencia a la concentración. Y desde lo empírico, se ha afirmado que estaría operando una tendencia a la diversificación de la propiedad y de la riqueza, a través de la tenencia de acciones por parte de amplios sectores de la población de los países desarrollados. EEUU y Gran Bretaña, serían la vanguardia del “capitalismo del pueblo” (o “de la gente”). La idea que se pretende difundir es que, en la medida en que los mercados funcionan sin regulaciones, y la competencia se intensifica (claramente, desde fines de los 1970), la propiedad del capital se hace más “democrática”. El objetivo de esta nota es presentar algunos datos, referidos a EEUU -los resultados para Gran Bretaña son similares- que parecen debilitar sustancialmente la posición de los críticos de Marx. En una futura nota analizaré por qué, desde el punto de vista teórico, la acumulación del capital va acompañada del impulso a la concentración de la riqueza.
En la nota anterior he explicado que, según la teoría de Marx, la propiedad privada del capital sobre los medios de producción da lugar a una relación de poder de la clase capitalista sobre la clase que solo dispone de su fuerza de trabajo para producir. A partir de aquí, se puede demostrar que existe un impulso o tendencia, inmanente a la acumulación del capital, a una creciente concentración de la riqueza, y de los ingresos, en manos de la clase capitalista. Esta idea ha sido criticada por los defensores del sistema capitalista, con argumentos teóricos y empíricos. Desde el punto de vista teórico, se ha sostenido que no hay razón para que exista una tendencia a la concentración. Y desde lo empírico, se ha afirmado que estaría operando una tendencia a la diversificación de la propiedad y de la riqueza, a través de la tenencia de acciones por parte de amplios sectores de la población de los países desarrollados. EEUU y Gran Bretaña, serían la vanguardia del “capitalismo del pueblo” (o “de la gente”). La idea que se pretende difundir es que, en la medida en que los mercados funcionan sin regulaciones, y la competencia se intensifica (claramente, desde fines de los 1970), la propiedad del capital se hace más “democrática”. El objetivo de esta nota es presentar algunos datos, referidos a EEUU -los resultados para Gran Bretaña son similares- que parecen debilitar sustancialmente la posición de los críticos de Marx. En una futura nota analizaré por qué, desde el punto de vista teórico, la acumulación del capital va acompañada del impulso a la concentración de la riqueza.
¿Qué hay de realidad?
El elemento cierto del que parten los defensores de la tesis de la democratización del capitalismo es que en las últimas décadas, en EEUU, aumentó el número de tenedores de acciones. En 2002, el 49,5% de los hogares, en EEUU, poseían acciones, directa o indirectamente; a comienzos de los 1980 aproximadamente el 19% tenía acciones. En 2002 84 millones de personas poseía acciones, contra 32,5 millones a comienzos de los 80 (Ireland, 2005).
Sin embargo, este crecimiento de la cantidad de personas que tiene acciones no significa que la riqueza esté menos concentrada. Ireland cita largamente a Arthur Kennickell, economista del Survey of Consumer Finance, de la Reserva Federal. Según Kennicell, en 2001 el 1% más rico de EEUU tenía aproximadamente un tercio de la riqueza total, en tanto que el 50% menos rico poseía solo el 3% de la riqueza. Si se quita la riqueza residencial, y se toma en cuenta el valor neto (activos menos deudas), la concentración era aún mayor. En 2001 el 10% más rico de la población de EEUU tenía tres cuartas partes del total del valor neto no residencial; el 5% más rico tenía cerca de dos tercios. En cambio, la mitad más pobre de la población tenía menos del 2%.
Relaciones de producción y desocupación
![Rolando Astarita [Blog] Marxismo & Economía El paro general del jueves](https://rolandoastarita.blog/wp-content/uploads/2014/04/marxista_economista.jpg?w=700) En el curso de un intercambio de argumentos en “Comentarios”, se suscitó la cuestión de si el capitalismo puede existir sin que haya desocupación. Algunos lectores plantearon que el capitalismo no puede funcionar con pleno empleo, ya que el ejército de desocupados es el medio con el cual se pone un límite al aumento de salarios, de manera que la plusvalía no se vea afectada seriamente. Por “seriamente” entendemos que no baje al punto en que el capitalista ya no tenga incentivo para acumular. En apoyo a esta posición, se sostuvo también que históricamente el modo de producción capitalista ha recreado, periódicamente, grandes ejércitos de desocupados.
En el curso de un intercambio de argumentos en “Comentarios”, se suscitó la cuestión de si el capitalismo puede existir sin que haya desocupación. Algunos lectores plantearon que el capitalismo no puede funcionar con pleno empleo, ya que el ejército de desocupados es el medio con el cual se pone un límite al aumento de salarios, de manera que la plusvalía no se vea afectada seriamente. Por “seriamente” entendemos que no baje al punto en que el capitalista ya no tenga incentivo para acumular. En apoyo a esta posición, se sostuvo también que históricamente el modo de producción capitalista ha recreado, periódicamente, grandes ejércitos de desocupados.
En principio, acuerdo con la mayor parte de esta postura. Cuando los salarios amenazan “seriamente” la plusvalía (esto se manifiesta como caída de la tasa de ganancia) los capitalistas enlentecen la acumulación, o desplazan sus capitales a regiones donde los salarios son más bajos; o incorporan mano de obra barata de esas otros lugares; o recurren a la mecanización, esto es, al desplazamiento de los trabajadores por la maquinaria. Por cualquiera de estas vías, aumentan los ejércitos de desocupados, y disminuye la presión salarial. Así, cuando la acumulación es intensa, y los salarios presionan hacia el alza, el sistema genera, de manera endógena, los mecanismos de disciplinamiento salarial y laboral (durante las recesiones y depresiones, la presión del trabajo se debilita y la desocupación crece de todas formas). Existen muchos ejemplos de cómo operan estos mecanismos.
Coincidiendo entonces con estas cuestiones, de todas formas quisiera señalar que, en principio, el sistema capitalista podría funcionar sin desocupación. Analizar un poco esta cuestión me permitirá realizar algunas consideraciones sobre las relaciones de propiedad como fundamento de la explotación capitalista.
Como adelanté, en teoría -pero posiblemente durante algunos períodos de tiempo, y en algunos países o regiones ha ocurrido- puede suceder que el trabajador esté obligado a entregar trabajo gratis al capitalista, sin que exista desocupación. Esto se debe a que la relación social básica que subyace al capital es la propiedad privada sobre los medios de producción y de cambio, y de ella deriva una relación de poder de los propietarios de los medios de producción sobre los no propietarios de los mismos. Subrayo que se trata de una relación de poder, que permite la extracción de plusvalía. Para verlo con un ejemplo teórico, supongamos una isla en la que una persona es propietaria de la tierra (llegó antes, por lo cual tiene el “derecho de primera ocupación”), de los animales de tiro y del arado, y los otros 5 habitantes no son propietarios de la tierra ni de ningún medio de producción, y no tienen posibilidades de emigrar. El propietario de los medios de producción entonces puede contratar a los 5 no propietarios a condición de que acepten un salario tal, que habilite a que haya un excedente. En consecuencia, aquí hay explotación con plena ocupación porque la relación de propiedad/no propiedad da lugar a una relación de subordinación, de coerción de hecho.
Elecciones, crisis del euro, crisis política
![Rolando Astarita [Blog] Marxismo & Economía El paro general del jueves](https://rolandoastarita.blog/wp-content/uploads/2014/04/marxista_economista.jpg?w=700) Después de las recientes votaciones de Francia y Grecia, el panorama para continuar con el ajuste defendido por Merkel es, por decirlo de forma suave, muy sombrío. En Grecia los partidos más votados no pueden formar gobierno, la economía continúa desplomándose y ya son muchos los que asumen que el país dejará el euro. En Francia, Hollande promete poner un plan de crecimiento y reabrir la discusión acerca del pacto fiscal. Merkel y el establishment alemán se oponen a rediscutirlo y a nuevos programas financiados con deuda. Así, mientras Hollande afirma que va a impulsar menos austeridad y más crecimiento, los alemanes insisten en que deben crearse las condiciones para que las empresas inviertan. En muchos países, además, crecen los partidos más radicalizados a izquierda y derecha, y varios ganan apoyo con la propuesta de volver a las monedas nacionales. Es España, el flamante gobierno de la derecha ya empieza a perder apoyo, y enfrenta protestas y huelgas obreras. Es evidente que la crisis económica y política está agravándose hora a hora. El objetivo de esta nota es presentar algunas reflexiones sobre la crisis del euro, y las diferencias en torno a la política económica, que dividen a buena parte de la clase dominante (ver también aquí y aquí).
Después de las recientes votaciones de Francia y Grecia, el panorama para continuar con el ajuste defendido por Merkel es, por decirlo de forma suave, muy sombrío. En Grecia los partidos más votados no pueden formar gobierno, la economía continúa desplomándose y ya son muchos los que asumen que el país dejará el euro. En Francia, Hollande promete poner un plan de crecimiento y reabrir la discusión acerca del pacto fiscal. Merkel y el establishment alemán se oponen a rediscutirlo y a nuevos programas financiados con deuda. Así, mientras Hollande afirma que va a impulsar menos austeridad y más crecimiento, los alemanes insisten en que deben crearse las condiciones para que las empresas inviertan. En muchos países, además, crecen los partidos más radicalizados a izquierda y derecha, y varios ganan apoyo con la propuesta de volver a las monedas nacionales. Es España, el flamante gobierno de la derecha ya empieza a perder apoyo, y enfrenta protestas y huelgas obreras. Es evidente que la crisis económica y política está agravándose hora a hora. El objetivo de esta nota es presentar algunas reflexiones sobre la crisis del euro, y las diferencias en torno a la política económica, que dividen a buena parte de la clase dominante (ver también aquí y aquí).
Dos respuestas frente a la crisis
La actual crisis política europea está determinada, en lo fundamental, por la división que existe en la propia clase capitalista acerca de las políticas para enfrentar a la crisis. Recordemos que, en esencia, toda crisis es una desvalorización masiva de los capitales; una “revolución de los valores” (para usar la expresión de Marx). Por esta vía, las crisis “limpian” el camino para el restablecimiento de la tasa de rentabilidad de los capitales, y con ella, de la acumulación. Por eso, por lo general, la caída de los valores -de las acreencias financieras, y del capital físico- va acompañada de la caída de los salarios reales; del incremento de los ritmos de producción y el “ajuste” de la disciplina laboral; de la disminución de los beneficios sociales (salud, educación, pensiones); y del aumento de los ejércitos de reserva. Sin embargo, y a pesar de su generalidad, estas “revoluciones del valor” no tienen siempre la misma dinámica ni forma de desarrollarse. En este respecto -siguiendo una idea que subrayaron los regulacionistas- puede decirse que se han producido por dos vías fundamentales, la inflación o la deflación; y cuál de estas vías se tome puede ser motivo de tensiones y enfrentamientos importantes entre las clases o fracciones de clases. A grandes rasgos diremos que en la actual coyuntura, el ala deflacionista es encabezada por Alemania, en tanto sus opositores abarcan un amplio abanico, desde las fracciones que plantean volver a las monedas nacionales, hasta los que ponen en el centro la austeridad, pero admiten la necesidad de una mayor dosis de inflación y un ritmo más pausado en la reducción del gasto público. En el medio, encontramos un sinfín de matices. Esta diversidad es una expresión de la profundidad de las contradicciones que subyacen a la crisis del euro, así como de la desorientación que reina en la clase dominante, y del descontento de las masas trabajadoras y los pueblos frente a un sistema que solo les promete más sacrificios y más sufrimientos.
Capitalismo globalizado, imperialismo y militarismo
 A raíz de la nota sobre Corea del Norte, defensores de los regímenes stalinistas enviaron varias críticas a mis posturas en “Comentarios”. Entre ellas, hubo una que se repitió con cierta insistencia, que sostiene: a) usted plantea que la dominación colonial (también semicolonial o neocolonial) ha dejado de ser el método privilegiado de apropiarse del excedente; b) además, usted agrega que la explotación no ocurre entre países, sino entre clases, específicamente, entre el capital y el trabajo; c) por lo tanto usted no puede explicar por qué EEUU (y otras potencias) mantienen tantas bases militares desplegadas alrededor del mundo, o por qué sigue habiendo intervenciones armadas contra países. De manera que, según esta crítica, si la contradicción hoy se da entre el capital globalizado y el trabajo, el mundo es algo así como un paraíso del pacifismo burgués.
A raíz de la nota sobre Corea del Norte, defensores de los regímenes stalinistas enviaron varias críticas a mis posturas en “Comentarios”. Entre ellas, hubo una que se repitió con cierta insistencia, que sostiene: a) usted plantea que la dominación colonial (también semicolonial o neocolonial) ha dejado de ser el método privilegiado de apropiarse del excedente; b) además, usted agrega que la explotación no ocurre entre países, sino entre clases, específicamente, entre el capital y el trabajo; c) por lo tanto usted no puede explicar por qué EEUU (y otras potencias) mantienen tantas bases militares desplegadas alrededor del mundo, o por qué sigue habiendo intervenciones armadas contra países. De manera que, según esta crítica, si la contradicción hoy se da entre el capital globalizado y el trabajo, el mundo es algo así como un paraíso del pacifismo burgués.
El problema aquí es que se piensa que, en última instancia, la explotación del trabajo no encierra violencia. Por supuesto, Marx explicó que la explotación capitalista ocurre por medios económicos. Esto es, dado que los trabajadores no poseen los medios de producción, están obligados a intentar vender su fuerza de trabajo en el mercado. Es desde este punto de vista que la extracción del excedente, bajo el capitalismo, no opera con medios político-militares, como ocurre en otros modos de producción, donde el trabajador es obligado, por medio de la coerción extra económica, a entregar el excedente (sea bajo la forma de trabajo forzado, de tributos, etc.). En el capitalismo los trabajadores son “libres” de ser explotados por el capital o… morirse de hambre. La coacción está dada aquí por las relaciones sociales de producción, asentadas en la propiedad privada del capital. ¿Significa esto que la violencia ha desaparecido? En absoluto. El Estado es la institución que, respaldada en armas y aparatos represivos (aunque no solo en ellos), se constituye en el garante último de la propiedad de la clase capitalista.
Es con este marco teórico que en “Valor, mercado mundial y globalización” defendí la vigencia de la noción de imperialismo. Transcribo entonces lo central sobre el tema:
“A lo largo de este libro hemos intentado mostrar cómo la extracción de excedente se da hoy, en lo esencial, no por coerción extraeconómica, sino a través del mercado y por la generación de plusvalía. Por lo tanto, hemos planteado que el antagonismo fundamental que anida en la economía mundial es entre el capital y el trabajo. De aquí se desprende que, si con el término “imperialismo” se entiende una forma internacional de extracción del excedente basada en la coerción extraeconómica, colonial o semicolonial; o la explotación de unos países por otros, el mismo no sería aplicable a la realidad actual. De la misma manera, el término tampoco sería adecuado si se busca denotar un sistema mundial en el que fuesen inevitables las guerras entre las potencias por nuevos repartos colonialistas del mundo. ¿Significa esto que la noción de imperialismo ha perdido sentido, como afirman muchos “globalistas”?