Colonias, semicolonias, países dependientes

A raíz de las notas sobre la guerra en Ucrania me han preguntado por la diferencia, establecida por Lenin, entre colonia, semicolonia y país dependiente. Dedico esta entrada a esta cuestión, que está vinculada a la problemática de la llamada liberación nacional (lo he tratado también en Economía Política de la dependencia y el subdesarrollo, del que reproduzco algunos pasajes).
La colonia
Empezamos señalando que el rasgo distintivo de las colonias es la imposición de una minoría extranjera sobre una población nativa, a partir de una relación de fuerza y violencia directa. Como destacó Hobson (1902), históricamente la ocupación colonial la realizaba una minoría de funcionarios, comerciantes y organizadores industriales, asentada en el poder militar. Esa minoría ejercía un poder económico y político sobre grandes masas de población, a las que se consideraba inferiores e incapaces de autogobernarse política o económicamente.
De manera distintiva, la extracción del excedente no ocurría principalmente vía una relación económica “libre” entre el capital y el trabajo, sino por coerción político-militar, o extraeconómica. Por eso, en los escritos de Lenin referidos a las colonias abundan términos como “robo”, “pillaje”, “saqueo”. Esto es, la violencia, la opresión manu militari directa, era esencial para la existencia de la relación de explotación colonial: producción y transporte con el uso compulsivo de mano de obra –trabajadores de plantaciones, portadores de cargas en África; economía de trata, que consistía en el monopolio comercial del país dominante sobre monocultivos; elevados impuestos establecidos por la potencia colonial sobre los campesinos y artesanos; y acaparamiento de tierra por los colonos. A las clases burguesa o pequeñoburguesa no se les permitía comerciar libremente con otros países; tampoco podían tomar decisiones políticas, económicas, diplomáticas con un mínimo de autonomía. En síntesis, la sociedad nativa era dominada por un aparato militar, político y administrativo, y mantenido con una violencia que podía llegar al etnocidio.
Es a partir de esa relación de explotación que el socialismo revolucionario levantó la demanda de liberación nacional, que significa la autodeterminación política y la constitución de un Estado soberano. “El significado de la demanda de liberación nacional deriva de la naturaleza de la relación colonial o semicolonial, ya que se trata de obtener el derecho a la autodeterminación política y a la existencia de un Estado separado” (Lenin, 1973). Se trata de una demanda democrático-burguesa, del mismo tenor que otras reivindicaciones democráticas, como el derecho al voto, o al divorcio. La autodeterminación constituye un derecho formal, pero de consecuencias económicas, ya que la constitución de un Estado independiente termina con el pillaje y el robo del país sometido por medios extraeconómicos. Por eso también, la autodeterminación genera mejores condiciones para el desarrollo capitalista (véase ibid.). En estos casos cabe hablar de la explotación “del país”, de conjunto; o referirse a la clase burguesa nativa como una clase “semi-oprimida”, como alguna vez dijo Trotsky (véase bibliografía).
La semicolonia
La semicolonia representa un caso intermedio entre la colonia y el país dependiente. Son países con gobiernos que desde el punto de vista formal son independientes, pero están sometidos a dominio político-militar directo por parte de las potencias extranjeras, sea con ocupación parcial del territorio, o bajo amenaza permanente de ocupación. Por ejemplo, China es mencionada por Lenin como un típico país semicolonial. Es que al finalizar la Primera Guerra del Opio, y a través del Tratado de Nankín (1842), Gran Bretaña obligó a China a abrir sus puertos al comercio; pagar fuertes indemnizaciones por la guerra; ceder Hong Kong. Esta situación impulsó a Estados Unidos, Francia y Rusia a buscar beneficios similares a través de diversos convenios. Se conocen como los “Tratados Desiguales”, por los cuales China tuvo que abrir más puertos y renunciar a la imposición de tarifas aduaneras. También se la obligó a otorgar privilegios extraterritoriales a los súbditos de las potencias; a crear tribunales o cortes mixtas para resolver los conflictos entre chinos y extranjeros; y aceptar la instalación de destacamentos militares extranjeros en su territorio. Los “asentamientos” eran enclaves en los cuales los extranjeros tenían la administración del orden público y la defensa militar, de las cuales quedaba excluido el gobierno chino. A su vez en las “concesiones” los extranjeros podían adquirir propiedades, pero no así los chinos. Todavía a principios del siglo XX el gobierno chino estaba obligado a ceder la administración de impuestos destinados al pago de la deuda a agentes extranjeros. Sin embargo, formalmente, seguía habiendo un gobierno chino.
Turquía era otro caso de país semicolonial. Así, con el argumento de proteger a las minorías religiosas (cristianos y judíos) Gran Bretaña, Francia y Rusia obligaron al gobierno turco a conceder derechos de extraterritorialidad a los súbditos europeos; a ceder el derecho a las potencias de utilizar sus propios servicios postales; y a aceptar condiciones impuestas por los inversores extranjeros. Esto sin contar que el Imperio Otomano fue desmembrado por las potencias.
También se pueden considerar países semicoloniales (o cercanos a una colonia lisa y llana) muchas naciones caribeñas y centroamericanas a principios de siglo XX. Así, en 1901 Cuba se convirtió en un protectorado de EEUU; en 1903 se creó el Estado de Panamá por injerencia directa del gobierno estadounidense; y entre 1898 y 1920 las tropas yanquis intervinieron en veinte ocasiones distintas en el Caribe. “… de acuerdo con un informe publicado en 1924, catorce de las veinte naciones latinoamericanas tenían entonces alguna forma de presencia norteamericana directa, incluido el control de sus agencias financieras” (Smith, pp. 166-7).
Es claro que en los países semicoloniales también está planteada la demanda de la liberación nacional.
Interludio sobre las formas de extracción del excedente
Más arriba señalamos que en los países sometidos a una relación colonial (o semicolonial) la extracción del excedente opera mediante la coerción extraeconómica. No se trata de una cuestión menor, ya que “es solo la forma en que se expropia ese plustrabajo lo que distingue las formaciones económico-sociales, por ejemplo, la sociedad esclavista, de la que se funda en el trabajo asalariado” (Marx, 1999, p. 261, t. 1). Por caso, en los regímenes precapitalistas “se arranca el plustrabajo por medio de la coerción directa”, pero en el capitalismo es mediante la venta ‘voluntaria’ de la fuerza de trabajo” (ibid., p. 617, t. 1). En el tomo 3 Marx vuelve sobre el tema: “La forma económica específica en la que se extrae el plustrabajo impago al productor directo determina la relación de dominación y servidumbre, tal como esta surge directamente de la propia producción y a su vez reacciona en forma determinante sobre ella. (…) En todos los casos es la relación directa entre los propietarios de las condiciones de producción y los productores directos… donde encontraremos el secreto más íntimo, el fundamento oculto de la estructura social, y por consiguiente también de la forma política que presenta la relación de soberanía y dependencia, en suma, de la forma específica del Estado existente en cada caso”. (ibid., p. 1007, t. 3). Esta especificidad del modo de producción capitalista no debiera ser pasada por alto cuando se discute la diferencia entre una colonia y un país políticamente independiente.
Agreguemos que, en el enfoque de Marx, la extracción del excedente por medios económicos –el obrero vende su fuerza de trabajo según las leyes del mercado, por lo cual entrega plustrabajo gratis- es históricamente progresiva en relación a la extracción por medio de coerción extra económica: “Es uno de los aspectos civilizadores del capital el que este arranque ese plustrabajo de una maneras y bajo condiciones que son más favorables para el desarrollo de las fuerzas productivas, de las relaciones sociales y de la creación de los elementos para una nueva formación superior, que bajo las formas anteriores de la esclavitud, la servidumbre, etcétera. De esta suerte, esto lleva por un lado a una fase en la que desaparecen la coerción y la monopolización del desarrollo social (inclusive de sus ventajas materiales e intelectuales) por una parte de la sociedad a expensas de la otra; por el otro, crea los medios materiales y el germen de relaciones que en una forma superior de la sociedad permitirán ligar ese plustrabajo con una mayor reducción del tiempo dedicado al trabajo material en general, pues con arreglo al desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, el plustrabajo puede ser grande con una breve jornada laboral global…” (ibid. p. 1043, t. 3).
Los países dependientes
La autodeterminación nacional significa el derecho a la existencia de un Estado soberano. Pero ello no anula la dependencia económica que el país tiene con el mercado mundial y el capital extranjero. Por ejemplo, la independencia de Noruega con respecto a Suecia (a principios del siglo XX) no afectó a su dependencia económica, ya que esta derivaba del sistema financiero capitalista en su totalidad; el cual no podía desaparecer en tanto se mantuviera el capitalismo. Por eso, la demanda de autodeterminación, o liberación nacional de Noruega, desde el punto de vista económico, no tenía sentido. Lo mismo ocurría con otros países que se emancipaban del yugo colonial. Aunque no por eso la liberación nacional dejaba de tener implicancias económicas, ya que permitía la formación de Estados independientes y terminaba con el pillaje y el robo vía coerción extraeconómica. Esta última constituye una forma bárbara que bloquea, en el mediano o largo plazo, cualquier tipo de desarrollo económico capitalista.
En este sentido, tenía razón Lenin al señalar que Argentina, por caso, no era, a principios de siglo XX, un país colonial o semicolonial. Para ver la diferencia con las colonias o semicolonias: cuando, en 1876, Egipto defaulteó la deuda, el gobierno fue obligado a crear una Caja de Deuda Pública, controlada por británicos y franceses, y luego a ceder el control del Canal de Suez. Y en 1882, ante la emergencia de un movimiento nacionalista, el país fue ocupado militarmente por tropas inglesas. Pero esta no fue la situación de Argentina. “El Gobierno británico no ha tenido jamás el poder para obligar a Argentina a pagar una deuda, a pagar un dividendo, a exportar o importar un bien cualquiera. (…) Todas las crisis de las relaciones económicas y financieras de Gran Bretaña y Argentina se han resuelto en términos económicos y financieros… no mediante la intrusión de un poder político” (Ferns, citado por Smith, 1984, p. 41). Esto, por supuesto, no niega la superioridad económica británica y la dependencia económica de Argentina.
Tampoco eran colonias las otras naciones sudamericanas, aunque muchas dependieran económicamente de Gran Bretaña. “El reconocimiento británico de las repúblicas independientes asumió típicamente la forma de acuerdos comerciales que obligaban a los Estados latinoamericanos a practicar el libre comercio” (Smith, 1984, p. 46). En nombre del libre comercio los británicos exigían participar en los mismos términos que otros países y no ser discriminados frente a las empresas nacionales. Pero esto no convertía a estos países en colonias. Otros casos de países dependientes eran, a principios de siglo XX, Serbia, Bulgaria, Rumania, Grecia y Portugal. Actualmente la mayoría de los países atrasados pueden considerarse “dependientes”, no colonias.
Destacamos por último que la desaparición de la extracción del excedente vía militar, o por la violencia directa, significa que ya no puede hablarse de explotación “del país” de conjunto, en la medida en que es la clase capitalista local participa de la explotación del trabajo local o extranjero en las mismas condiciones formales que los capitalistas extranjeros. Pierde sentido, por caso, hablar de la burguesía argentina, o chilena, etcétera, como una clase “semi oprimida”. Por eso el antagonismo de clase -antagonismo entre el capital y el trabajo- adquiere un rasgo mucho más definido en el país dependiente que en la colonia.
El término “neocolonial”
En base a lo explicado hasta aquí, es un error considerar que los países que han conseguido liberarse del colonialismo ahora son “neocolonias” o “semicolonias”. Con estos términos, y como señalaba Warren (1973), se quiere decir que con la independencia política no se modificaron las condiciones para el desarrollo de los países periféricos. Así, la conquista de la independencia es rebajada en lo que hace a su significación histórica. Las luchas de liberación triunfantes, desde la independencia de América Latina, no habrían logrado ningún avance real. En consecuencia se reivindica una “segunda independencia” y la “liberación nacional”, ya no entendida, como sucedía en Lenin, como una conquista política, sino como una liberación económica de los países oprimidos. El problema con esta concepción es que no está definido por qué y cómo se produce la explotación de un país adelantado sobre un país dependiente. Y la explotación colonial tal como ocurría hasta entrado el siglo XX hoy es jun fenómeno residual. Por eso el término “dependencia” no debería ser utilizado en el sentido de denotar una relación de explotación entre países”.
Por su parte, y refiriéndose a la independencia formal, Smith (1984) señala con razón que “el uso de la palabra ‘neocolonial’ resulta engañoso en la medida en que insinúe, como aparentemente lo hace para muchos, que son triviales las distinciones existentes entre la posición independiente y la posición colonial” (p. 71). La existencia de un Estado nacional aísla a la sociedad local frente al sistema internacional con mayor eficacia que una colonia; los lazos extranjeros con grupos locales se restringen más a intereses económicos; los funcionarios del Estado tienden a actuar a favor de los extranjeros solo cuando coincide con sus propios intereses; y hay mayor capacidad para tomar medidas para beneficio local (véase ibid.).
Más en general, la entrada de capitales extranjeros termina promoviendo el fortalecimiento de una burguesía local (como había previsto Marx que ocurriría en India con la llegada de los ferrocarriles británicos) y con ella el surgimiento de movimientos nacionalistas. Después de la Primera Guerra mundial, y con el estímulo de la Revolución Rusa, crecen, entre otros, el Partido del Congreso Nacional de la India; el nacionalismo turco encabezado por Mustafá Kemal; y en otros países de Asia y África. Proceso que se intensificó al finalizar la Segunda Guerra, y durante toda la posguerra. “… durante los dos decenios siguientes a la Segunda Guerra se liberó de la dominación colonial la tercera parte de los habitantes de la Tierra, ya que por todas partes se destruyeron las redes de grupos locales que habían formado el pilar político de la dominación europea de ultramar –las aristocracias nativas, las minorías étnicas, los comerciantes locales, los évolués locales-, o bien se convirtieron en oponentes de la presencia extranjera” (p. 152).
Para terminar: la invasión de Ucrania por Rusia apunta a la desaparición de la primera como nación independiente. De ser derrotada Ucrania el país retrocedería a un status de colonia, o semicolonia, ocupado militarmente y con algún gobierno títere designado por Moscú. Una situación que representaría un revés en el plano de las libertades democrático-burguesas y en la lucha por superar el nacionalismo. Los socialistas no deberían menospreciar, u ocultar, la importancia de las luchas por la autodeterminación nacional. Pero para esto es imprescindible distinguir las colonias de los países que se constituyeron como naciones políticamente independientes.
Bibliografía citada
Hobson, J. A. (1902): Imperialism. A Study, Londres, Allen and Unwin.
Lenin, N. (1973): El imperialismo, etapa superior del capitalismo, O.E. t. 3, Buenos Aires, Cartago.
Marx, K. (1999): El capital, México, Siglo XXI.
Smith, T. (1984): Los modelos del imperialismo. Estados Unidos, Gran Bretaña y el mundo tardíamente industrializado desde 1815, México, FCE.
Trotsky, L. (1937): “Not a Workers and Not a Bourgeois State”, Writings 1937-1938, New York, Pathfinder Press.
Warren, B. (1973): “Imperialism and Capital Industrialization”, New Left Review N° 81, September-October, pp. 3-34.
Para bajar el documento: https://docs.google.com/document/d/1fnjK58BTmRyia1r8JBU05mEXPV34ArdCg7gvcq1t11M/edit?usp=sharing









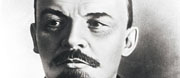







¿Y si Ucrania y Rusia alcanzan un acuerdo?¿Inevitablemente la suerte d e Ucrania está en convertirse en una colonia?¿ Y si sigue existiendo un Estado ucraniano y el Gobierno de Rusia, como ha ducho hoy Lavrov, no se dedica a «cambiar el régimen «? Lo que quiere Rusia es apropiarse de una parte de Ucrania y que no entre a corto y medio plazo en la OTAN.Si consigue ésto Ucrania no es una colonia de Rusia, sino que es un Estado que ha perdido una parte de su territorio y que adquiere un compromiso en materia de alianzas militares.La UE admitiria a Ucrania sin formar parte de la OTAN dice Von der Layden y su burguesía seguiría recibiendo ayuda financiera y militar, lo cual tambien meditiza su independencia. En cualquier caso la explotación del proletariado sigue vigente, con un esquema politico y administrativo o con otro diferente Logicamente son supuestos que veremos si se concretan o no.
Me gustaMe gusta
F.Martin
19/04/2022 at 12:20
Lo suyo es cansador. «¿Y si Ucrania y Rusia alcanzan un acuerdo?¿Inevitablemente la suerte d e Ucrania está en convertirse en una colonia?» Pregunto de qué sirve esa pregunta. Respuesta: de nada. ¿Por qué no puede atenerse a los hechos? ¿Tanto le molestan que los tiene que negar de formar tan grosera? ¿Quién metió miles de soldados en Ucrania? ¿Quiénes están bombardeando a mansalva ciudades? ¿Quiénes dijeron que la nación ucraniana era un invento de Lenin? ¿Quiénes están amenazando con partir a Ucrania en dos y hacerla inviable bloqueando las salidas al mar? ¿Cómo se puede hacer abstracción de todas estas circunstancias para preguntarse por un «acuerdo» en abstracto? ¿»Acuerdo» con la pistola en la sien, con los miles de muertos, con la destrucción de ciudades? ¿Es cinismo o simple brutalidad? Lo cierto es que semejante pregunta por el «acuerdo» solo es entendible en alguien que, de hecho, y para peor de forma vergonzante, ha decidido colocarse del lado del agresor. Disimula lo indisimulable. El resultado final del izquierdismo, que ya dejó de ser infantil, sino senil.
No sigo con el resto del comentario. No vale la pena.
Me gustaLe gusta a 1 persona
rolandoastarita
19/04/2022 at 15:51
Hola, Rolando. Tengo un par de dudas respecto al artículo. Según la definición que das en el texto de «país dependiente», ¿este término sería aplicado a día de hoy a países con economías tan diferentes como EE.UU., Argentina, Portugal, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica o China?. También me gustaría saber si consideras a Irak a día de hoy un país semicolonial a pesar de las elecciones libres que se han celebrado en dicho Estado desde la Invasión de 2003. Muchas gracias por tu respuesta.
Me gustaMe gusta
Rodolfo L.
19/04/2022 at 14:41
Las clasificaciones «colonia, semicolonia y país dependiente» en Lenin se refieren a países atrasados, no a las potencias. Y son aproximadas, por supuesto. Y hay casos intermedios. Por ejemplo Rusia, en 1915, era una potencia colonialista; era un país independiente; pero desde el punto de vista financiero -dada su elevada deuda con Francia y GB- era dependiente (con los parámetros de la izquierda nacional hoy posiblemente la calificarían de «semicolonia», por su deuda).
Además, los «status» han cambiado. Por ejemplo, en 1900 China era semicolonia, hoy es una potencia mundial. Pero lo central de la nota, y el eje de la polémica con el nacional-marxismo está en distinguir la especificidad de la colonia (o de la semicolonia).
Me gustaLe gusta a 2 personas
rolandoastarita
19/04/2022 at 15:56
El colonialismo es algo propio del capitalismo? O podría decirse que estaríamos ante un modo de producción previo o paralelo?
Me gustaMe gusta
David Martín
19/04/2022 at 16:13
Haití es hoy una semicolonia. Lo ha sido desde la invasión de EEUU en 1915, de varias formas. Luego en 2004 sufrió una nueva invasión, después legitimada por la ONU violando sus propias leyes, con la participación de gobiernos latinoamericanos de izquierda burguesa, lo que demuestra que, aunque sea en una forma parcial, la dependencia de estos países sigue teniendo un aspecto semicolonial en el sentido de que se prestan a la acción semicolonial del imperialismo. Los ejércitos pretorianos burgueses siguen siendo dependientes del militarismo imperialista en muchos aspectos. Haití hoy es un «estado fallido» asolado por bandas paramilitares y ese régimen político es funcional a la explotación económica directa que sigue teniendo esa forma extraeconómica de la violencia militar imperialista. Parafraseando a Marx, el país más arruinado por la explotación imperialista muestra a los demás la imagen de su propio futuro.
Me gustaMe gusta
fernando moyano
20/04/2022 at 10:10
El caso Haití sirve muy bien para ilustrar la diferencia con un país dependiente, pero no colonial o semicolonial, como es Argentina, donde rige la autodeterminación (y, por supuesto, no hay fuerzas extranjeras de ocupación militar).
Con una precisión central: contra lo que afirma el marxismo nacionalista y tercermundista, Argentina no es explotada por EEUU u otras potencias. He discutido esta cuestión largamente en «Economía Política de la dependencia y el subdesarrollo». La explotación aquí es de clase, no entre países (al respecto es significativo el esfuerzo del tercermundismo marxista por encajar a países como Argentina en la tesis «explotación a través del intercambio desigual», considerado el principal mecanismo de «explotación por el imperialismo».
Por otra parte, sospecho que la ocupación militar de Haití obedeció más a razones geopolíticas que al deseo de establecer una relación de explotación de tipo colonial (apropiación vía militar de recursos naturales, etc.). Otro ejemplo de este tipo de ocupación es Irak, luego de la invasión de EEUU y aliados.
Me gustaLe gusta a 1 persona
rolandoastarita
20/04/2022 at 10:33
Los dos primeros gobiernos latinoamericanos que alegremente dieron el sí para participar y pedido de Bush fueron los muy progresistas de N. Kirchner y de Lula da Silva. También el izquierdista Tabaré se sumó rápidamente a la misión de MINUSTAH, creación de ONU luego de la ocupación de EEUU, para “estabilizar” el país. Cristina Fernández mantuvo la misión hasta el 2017. A los requerimientos de diversas organizaciones para que Argentina retirara el contingente el ex Ministro de Defensa Agustín Rossi respondía mostrando fotos del militares argentinos repartiendo bidones de agua al hambreado pueblo haitiano. Enorme aporte para la “estabilización”. El izquierdista Pepe Mujica tuvo que retirar algunos soldados del contingente Uruguayo involucrados en la violación de un joven haitiano. Eso sí, pidió disculpas por medio de una sentida misiva. La violación de niños y niñas era práctica habitual de las tropas de ocupación. En 2010 vino el terremoto que devastó el ya devastado país. Unos meses después la epidemia de cólera, cuya fuente fue también uno de los contingentes, probablemente el de Nepal. Este imperialismo en Haití no es un logro solo de EEUU. Es un verdadero imperialismo de la Patria Grande.
Me gustaMe gusta
Mario
21/04/2022 at 16:30
Importa menos a qué obedeció la ocupación que los hechos resultantes que incluyen la explotación extranjera (con amplia participación canadiense) de los bienes naturales o bienes comunes. Francia le impuso a Haití una indemnización por abolir la esclavitud, y se ha negado a rescindirla, hasta ahora, eso es prolongación de la explotación colonial hasta el presente. El gobierno brasileño de Lula participó en la ocupación viendo «una oportunidad» para la inversión brasileña en la supexplotación de los obreros haitianos en industrias subsidiarias de las empresas brasileñas en una cadena destinada a la exportación final a EEUU y Europa. Hay una explotación de la clase obrera por burgueses «nacionales» (en el sentido de nacidos en) pero es parte de la explotación neocolonial. El caso del Congo, etc, es innegable. El trabajo infantil, por ejemplo, que la Suprema Corte de EEUU considera ilegal en su país, pero admisible en África. Hay miles de ejemplos.
Me gustaMe gusta
fernando moyano
20/04/2022 at 13:23
Ampliando sobre la diferencia entre colonia y país dependiente, el asunto también se ve en la historia de Haití (en contraposición a la de Argentina, por ejemplo).
Recordemos que en 1915 Haití fue invadida por EEUU. Había una preocupación directa de EEUU por controlar al país y, entre otros objetivos, frenar la influencia alemana, a la que se consideraba peligrosa para los intereses de Washington.
A raíz de la invasión EEUU pasó a controlar las finanzas de Haití. Se arrogó el derecho de intervenir cuando lo considerara necesario. Forzó al Congreso a elegir presidente a Dartiguenave, un títere de los yanquis. Este sujeto gobernó hasta 1922. La gendarmería haitiana (la fuerza militar más importante) pasó a estar bajo control de EEUU. Washington presionó también para reformar la Constitución, y que se reconociera el derecho a los extranjeros a tener propiedades en Haití. EEUU retiró las tropas recién en 1934, en medio de una ola de huelgas y protestas. Una historia muy distinta a la de Argentina, en lo que respecta a la relación con las potencias dominantes.
La injerencia directa de EEUU en Haití continúa hasta el día de hoy. Por ejemplo Aristide denuncia que el golpe de 1990 que lo derrocó fue preparado directamente por Washington. La oposición denuncia que Moïse (elegido con menos del 14% de los votos) fue promovido por EEUU.
De todas formas la intromisión de EEUU se combina con la de la ONU y la OEA. Esto se refleja en las consignas de la oposición de izquierda: «Abajo la dictadura». «Abajo la dominación EEUU, OEA y ONU». «Abajo el imperialismo». Pareciera que el «imperialismo» en este caso excede en mucho las clásicas potencias coloniales.
La participación de países como Brasil en inversiones en Haití también es indicativa de que no se trata de una explotación colonial (la explotación es de la clase obrera hatiana, como ocurre en muchos otros países atrasados en que operan empresas extranjeras) .
Me gustaLe gusta a 1 persona
rolandoastarita
21/04/2022 at 11:56
Hola Rolando, podría decirme a qué se refería Marx cuando afirmaba » queréis conquistar un país, envileced su moneda».
Me gustaMe gusta
Leon nazareno saucedo
20/04/2022 at 15:29
¿Y en el caso de Malvinas o Falklands o como quiera que las llamen?. El nacionalismo argentino argumenta que es un caso de colonialismo, y la izquierda argentina también. Sin embargo nunca hubo población argentina en la islas más que un destacamento.
Me gustaMe gusta
Damián
20/04/2022 at 17:00
Estimado Damián, al no existir población nativa en las Islas, todos sus asentamientos primitivos -franceses, españoles y luego argentinos- no podían ser más que poco más de lo que Ud. dice. Pero a partir de 1825, con el nombramiento de Luis Maria Vernet como Gobernador de las Islas en nombre de la República de las Provincias Unidas, se instalaron varias familias que se dedicaron a actividades económicas y comerciales varias: cría de ovejas, curtiembres, saladeros, etc. Y fue una hija del propio Vernet la primer habitante nacida en las Malvinas. Lamentablemente, el nombramiento de un nuevo Gobernador argentino generó discenciones entre los habitantes, debido a diversos incumplimientos y maltratos por parte de las nuevas autoridades, que culminaron en violentos disturbios y el asesinato de varios funcionarios. Es en ese contexto que arriban los ingleses en 1833 y aprovechando el caos de la situación, deciden apropiarse del enclave y reclamar para la corona británica la posesión de las Islas. El resto es historia conocida.
Me gustaMe gusta
Mariano
25/04/2022 at 09:21
Excelente análisis, basado en una correcta interpretación de los textos clásicos: y, prevee, acertadamente, la caída del trabajo físico humano merced a los avances tecnológicos.
Debe lucharse hoy contra la propiedad privada de los mismos (= Amazon, Google, Instagram, Facebook…), responsables, junto con los grandes capitalistas farmacéuticos, de la desigualdad social, la concentración de la riqueza y el comercio capitalista de las vacunas.
Me gustaMe gusta
Ricardo Jorge Zambrano
21/04/2022 at 10:48
¿Para usted Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos? Leo que realidad colonial como es presentada está muy ligada a las relaciones sociales feudales (esclavitud, servidumbre…). Relaciones sociales propias de un modo de producción anterior al capitalista. ¿Pueden existir colonias en realidades plenamente capitalistas? Se me vienen a la cabeza la Gibraltar británica con respecto a España o Nueva Caledonia o Mayotte con respecto a Francia. ¿Qué opina usted? Gracias.
Me gustaMe gusta
Luis Díaz
23/04/2022 at 12:11
Rolando, ¿para usted Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos? La realidad colonial como es presentada aquí estaría muy ligada a las relaciones sociales de tipo feudal (esclavitud, servidumbre…). Relaciones sociales propias de un modo de producción anterior al capitalista, por lo que sería progresivo romper con esas relaciones sociales de producción para favorecer las relaciones capitalistas. Mi pregunta es: ¿pueden existir colonias en realidades plenamente capitalistas? Se me vienen a la cabeza la Gibraltar británica con respecto a España o Nueva Caledonia con respecto a Francia.
Me gustaMe gusta
Luis Díaz
25/04/2023 at 16:05
Respecto a:
«El problema con esta concepción es que no está definido por qué y cómo se produce la explotación de un país adelantado sobre un país dependiente.»
Tengo la respuesta:
-Lo hacen a traves del los organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial, OMC, OMS, ONU, etc); imponen unas condiciones en los préstamos basadas en la importación y no en el desarrollo de la industria y la OMC impone unas reglas ventajosas para los países opresores.
-Lo hacen controlando la política del país oprimido aliandose con las élites de estos países para que ganen siempre las elecciones. O en su defecto simplemente sobornan al gobernante de turno para que mantenga las condiciones favorables para los países opresores (aquí entran en juego los sicarios económicos).
-Los países opresores (sobre todo EEUU, UK, Francia e Israel) financian grupos terroristas (Al-Qaeda fue una creación de la CIA o Hamás fue una creación del Mossad) para desestabilizar zonas ricas en recursos y/o puntos geoestrategicos para justificar intervenciones militares cuando sea necesario bajo el pretexto de «la lucha contra el terrorismo». Aplicaron este modus operandi en Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen y varios países de África. Para relajar exitosamente esto es fundamental el papel de las agencias de inteligencia y tener el control de los medios de comunicación (actualmente occidente controla el 95%, directa o indirectamente, de los medios del mundo, con lo que fácilmente pueden imponer cualquier narrativa. Claro esto antes del auge de internet, ahora han encontrado mayor oposición debido a la polularidad de medios de difusión alternativos como telegram (2013) (800 millones de usuarios), tiktok (2016) (1050 millones de usuarios), RT(2005), HISPANTV (2011), etc).
Me gustaMe gusta
Camilo
23/10/2023 at 12:59
Entiendo su afán por ser un buen patriota. Pero hay que respetar un mínimo de evidencia empírica y lógica. ¿De dónde saca usted que el FMI impone condiciones a los préstamos basadas en la importación? No tiene sentido desde el momento en que los intereses de los capitales de los países desarrollados que invierten en los subdesarrollados de ninguna manera se limitan a la cuestión importaciones.
Por otro lado, eso que los grupos tipo Al Qaeda financiados por la CIA (¿y el capital estadounidense?) es otro desatino. Y así podría seguir.
Por favor, escriba algo coherente. Este no es un sitio para que cualquiera explaye sus chifladuras. .
Me gustaLe gusta a 1 persona
rolandoastarita
23/10/2023 at 14:39
Puntualmente lo referente a la exigencia del FMI y del Banco mundial a prestar pero solo para la importación y obligando a ellos prestatarios a devaluar sus monedas y quitar los aranceles, lo supe porque en mi país, Colombia, ocurrió exactamente así (libro «El Banco mundial, el fondo monetario y Colombia: análisis crítico de sus relaciones», «I. CREDITO EXTERNO DE PROYECTOS Y EL PAPEL DEL BANCO MUNDIAL», segunda página, tercer párrafo dice al final «por el sesgo importador que le confirió el tipo de financiamiento. Este último sesgo, además, contribuyó decisivamente al debilitamiento del proceso de industrialización en la última década». Mismo capítulo, B. antecedentes, segundo párrafo dice textualmente «A partir de 1949 el banco efectuó préstamos a Colombia todos los años, con excepción de 1957 cuando los suspendió formalmente por desacuerdos en las políticas del gobierno, y en 1965 cuando los suspendió de manera informal con el objeto de contribuir a presionar al gobierno a adoptar medidas cambiarias y de liberación de importaciones en conjunto con el fondo monetario Internacional.»
Tambien este tipo de colonialismo económico está expuesto en el «The New International Economic Orden» propuesto por la coalición de países oprimidos.
Me gustaMe gusta
Camilo
28/10/2023 at 15:08
No sé qué seriedad tiene el libro que cita. Lo que sí sé con certeza que el préstamo gigantesco (44.’000 millones dólares) que hizo el FMI a Argentina bajo el gobierno de Macri en absoluto estuvo condicionado a que solo se utilizara para importaciones. Algo similar puedo afirmar sobre préstamos anteriores que hizo el FMI a Argentina. Tampoco leí o escuché algo semejante con respecto a otros muchos préstamos que hizo el FMI a países atrasados.
Por otra parte, no es lo mismo decir que un préstamo se da con condiciones diversas, entre las que se cuenta la liberación de importaciones, a afirmar que se presta «solo para la importación». Pareciera que usted no maneja las nociones básicas.
Por otra parte, el programa del librecambio no necesariamente es sinónimo de colonialismo. Más bien con frecuencia ocurre lo opuesto, la demanda del librecambio históricamente se enfrentó a los dominios coloniales, que obligaban a las colonias a comerciar solo con las potencias coloniales. Y en el caso de los países dependientes, las políticas de sus clases dominantes oscilan entre el proteccionismo y el librecambio.
Me gustaLe gusta a 1 persona
rolandoastarita
28/10/2023 at 15:33
Claro, no es solo a la importación, acá en Colombia se usó para la construcción de carreteras e infraestructura, la cuestión que quería dar a entender es que los préstamos no pueden ser usados para el desarrollo de la industria, para que no haya nuevos competidores de los países desarrollados. Si tal vez me faltó aclarar que era solamente la importación pero la remarqué por lo siguiente:
Los desarrollados necesitan vender sus excedentes en el exterior y al obligar a los subdesarrollados a quitar los aranceles y a usar parte de los préstamos del FMI y BM para importar los se aseguran ese superávit. Lo mismo hicieron con el consenso de Washington desde 1989, obligar a los países pobres a quitar los aranceles. Todo se trata de una competencia por controlar la cuota de mercado mundial que es la que genera riqueza, superávit, poder.
Me gustaMe gusta
Camilo
28/10/2023 at 15:51
De nuevo, hace generalizaciones que no tienen sustento en evidencia. En primer lugar los préstamos del FMI no son para el sector privado, sino para Estados con problemas graves en la balanza de pagos. Algo similar se puede decir de préstamos de otros organismos internacionales.
En segundo término, no es cierto que los organismos internacionales se nieguen a otorgar préstamos para obra pública, o que los condicionen a que el Estado o gobierno no haga obra pública. Un ejemplo reciente lo tuvimos en Argentina con ell gasoducto NK. Es que para posar de nacionalistas el gobierno y en general el kirchnerismo dijeron que el FMI había puesto como condición para renovar los préstamos que no se continuara con la construcción del gasoducto. Fue un invento para posar de «anti-imperialistas». En seguida el FMI desmintió que hubiera habido tal exigencia (que por otra parte sería absurda y negativa para los intereses del capital en general); y el kirchnerismo no pudo refutarlo.
Me gustaMe gusta
rolandoastarita
28/10/2023 at 16:47
Parece que no tiene comprensión de lectura usted, pues acabo de escribir que se usan los préstamos para construcción de carreteras, infraestructura del sector primario (gasoductos, etc) pero NO PUEDEN DER USADOS PARA DESAROLLAR INDUSTRIAS QUE COMPITAN CON LO MISERABALES ESTADOS IMPERIALISTAS DEL NORTE, que son a su vez los acreedores de los préstamos al ser los mayores financiadores del FMI y del BM. Y por si no sabía, cuando hay un default en la renegociación/refinanciación los países oprimidos tiene que ceder a los acreedores (norte global) sus avales (empresas, tierras, recursos, puertos, etc). Es un modus operandi rapaz, perverso, parasitario que han consolidado desde décadas. Puede mirar en su país argentina, quienes son los dueños de los puertos, los accionistas mayoritarios, los propietarios extranjeros de las tierras y de los recursos de Argentina. Estoy 100% seguro de todo lo que escribí en el primer comentario y no necesito que nadie me valide.
Me gustaMe gusta
Camilo
28/10/2023 at 22:12
El comentario sobre mi comprensión de lectura, además de desubicado no habla muy bien de la solidez de sus argumentos.
En segundo término,, objetivamente la inversión en infraestructura, financiada por entradas de dinero vía inversión privada o préstamos de organismos internacionales favorece el desarrollo capitalista, y por lo tanto la industrialización de los países que son receptores de esos flujos. Algo que comprendía Marx en el siglo XIX, cuando señalaba los efectos de la entrada de los ferrocarriles británicos en India. Más en general, la IED de países desarrollados a países subdesarrollados terminó favoreciendo el desarrollo de capitalismo en los países subdesarrollados. O sea, se verificó el pronóstico de Marx, que también compartió Lenin, así como otros marxistas de inicios del siglo XIX. Y no se verificó el pronóstico de la corriente de la dependencia y de la mayoría de las corrientes nacionalistas de izquierda.
Por todos lados, lo que usted afirma está en contra de la evidencia, de lo que cualquiera que estudie un poco el asunto conoce de sobra. Los países atrasados han recibido IED de los países adelantados y esa inversión ha contribuido a la industrialización de esos países. Con el agregado de que en muchos casos esa industrialización ha dado lugar a exportaciones desde los países receptores de esos flujos hacia los países adelantados. Y no se trata solo de los casos Corea o China. De nuevo, el pronóstico de Marx fue el correcto, contra lo que dice el «socialismo nacional» y variantes afines.
Agrego: los tenedores de deuda de los países atrasados son tanto extranjeros como nativos. De manera que no es el país el explotado, sino la clase obrera que produce plusvalía (siendo los intereses una parte de la plusvalía). De la misma manera, los inversores de los países atrasados en los países adelantados participan de la explotación de los obreros de los países adelantados. Un ejemplo es Argentina. Argentina es acreedora, no deudora. Esto es, las inversiones de argentinos en el exterior superan a las inversiones de extranjeros en Argentina. ¿De dónde cree usted que sacan plusvalía los inversores argentinos en el exterior, si no de los obreros de los países en los que invierten? Claro que esto no lo pueden admitir los nacionalistas porque se les viene todo abajo.
Por supuesto, entiendo su incomodidad para defender el nacionalismo burgués con argumentos no solo escasos sino también disparatados (su primer comentario sobre los préstamos del FMI y las importaciones).
Me gustaLe gusta a 1 persona
rolandoastarita
28/10/2023 at 22:51